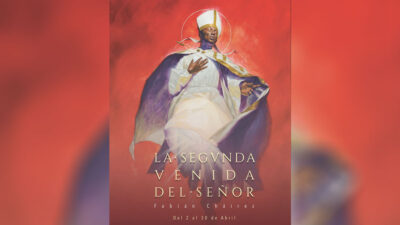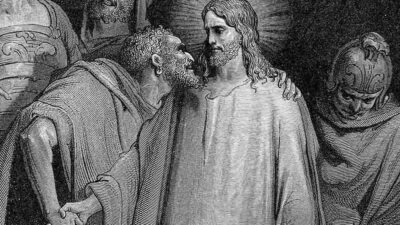Mario Vargas Llosa y su relación con la poesía

El premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, murió el domingo a los 89 años en la capital de Perú, donde vivió los últimos meses casi retirado, tras una prolífica carrera que lo llevó a la cúspide de las letras hispanas.
Escritor universal, a partir de la compleja realidad de su país, Vargas Llosa formó parte del llamado boom latinoamericano junto con otros grandes, como el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar o los mexicanos Carlos Fuentes y Juan Rulfo.
[TE RECOMENDAMOS: Muere Mario Vargas Llosa, escritor peruano ganador del Nobel de Literatura]
En el ámbito de la literatura, el maestro, quien era doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también tuvo una fructífera carrera alrededor de la poesía, principalmente como crítico y ensayista.
¿Cómo fue la relación de Vargas Llosa con la poesía?
Vargas Llosa describió las realidades sociales en obras maestras como “La ciudad y los perros” o “La fiesta del chivo”.
Admirado en la literatura, sus posiciones liberales despertaron hostilidad un medio intelectual con tendencia a la izquierda.
Tras sus estudios en la Academia Militar de Lima obtuvo una licenciatura en Letras y dio sus primeros pasos en el periodismo.
Se instaló en 1959 en París, donde se casó con su tía política Julia Urquidi, 10 años mayor que él (que inspiraría más tarde “La Tía Julia y el escribidor”) y ejerció varias profesiones: traductor, profesor de español y periodista de la Agence France-Presse.
[TAMBIÉN PUEDES LEER: 5 libros imprescindibles de Mario Vargas Llosa: ¿por cuál ganó el Nobel de Literatura?]
La Universidad de Coruña destaca en un artículo, incluido en el texto “Sobre Mario Vargas Llosa”, editado por María Jesús Lorenzo-Modia, que el escritor latinoamericano fue poeta en la adolescencia, publicando en la prensa de Piura (ciudad de Perú), bajo el seudónimo de Alberto, algunos poemas que después él mismo prefirió que “se olvidaran”.
Quizá el paso efímero de Mario por la poesía se deba a su herencia familiar, puesto que su bisabuelo, Belisario Llosa, fue, precisamente, poeta y publicó una novela.
Aunque no se le asocia directamente con la poesía, Mario Vargas Llosa sí fue un gran difusor y crítico de la misma. Ejemplo de ello fue la revista que fundó, “Literatura”, en la cual dedicó algunos artículos al poeta César Moro, quien fue su profesor, además de tener proyectados textos sobre la poesía de Javier Heraud.
El artículo de la Universidad de Coruña, escrito por Marie-Madeleine Gladieu, destaca que el abuelo materno de Vargas Llosa también fue poeta y cómo vivió con él hasta la adolescencia, no se cansó de escuchar, en voz alta, obras de Ramón de Campoamor, Rubén Darío y otros grandes poetas de inicios del Siglo XX.
[NO TE VAYAS SIN LEER: Dostoievski para la Generación Z: El resurgir del libro “Noches Blancas” en Redes sociales]
Mientras lee poesía, entre ellos el libro “de cabecera de su madre”, “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” (1924), de Pablo Neruda, el joven Mario escribe en prosa. En 1958 presenta la tesis “Bases para una interpretación de Rubén Darío”.
Ya con férreas ideologías políticas e influenciado por Jean-Paul Sartre, Mario Vargas Llosa afirmaría que las obras comprometidas son las narrativas, puesto que “la poesía puede elogiar a los peores regímenes en varios casos”.
En la revista “Literatura”, Vargas Llosa realizó análisis profundos sobre la poesía de César Moro y en el número tres escribe el texto “¿Es útil el sacrificio de la poesía”, una crítica a la confusión entre compromiso y militancia.
Como ejemplo de su crítica a la poesía, el escritor peruano “reprocha a Darío la confusión, según la calificación de ciertas escenas, entre la dramatización de un accidente del trabajo que deja malherido al obrero y trae la miseria al hogar y la mitificación de condiciones de trabajo inhumanas. El poeta no siente en su fuero interno lo que escribe, y la escritura de su relato carece de sinceridad: el lector no experimenta el dolor que tendría que emanar del texto. El joven Vargas Llosa ya ha concebido otro concepto de lo que debe ser un texto literario para ser válido. En cierto modo, la tesis sobre Rubén Darío continúa esa reflexión”, escribe Marie-Madeleine Gladieu en el texto citado.
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
Es en 1960, después de publicar la traducción de “Un corazón bajo la sotana”, de Arthur Rimbaud, cuando Mario Vargas Llosa, quien ya escribe su primera novela, opta definitivamente por la prosa.
Su larga carrera literaria despuntó en 1959, cuando publicó su primer libro de relatos, “Los jefes”, con el que obtuvo el Premio Leopoldo Alas. Pero cobró notoriedad con la publicación de la novela “La ciudad y los perros”, en 1963, seguida tres años después por “La casa verde”.
Su prestigio se consolidó con su obra “Conversación en la Catedral” (1969).
Siguieron después “Pantaleón y las visitadoras”, “La tía Julia y el escribidor”, “La guerra del fin del mundo”, “¿Quién mató a Palomino Molero?”, “Lituma en los Andes” y “El pez en el agua” (memorias de su campaña electoral), “La fiesta del Chivo” o “El sueño del celta”, publicada poco antes de recibir el Nobel.